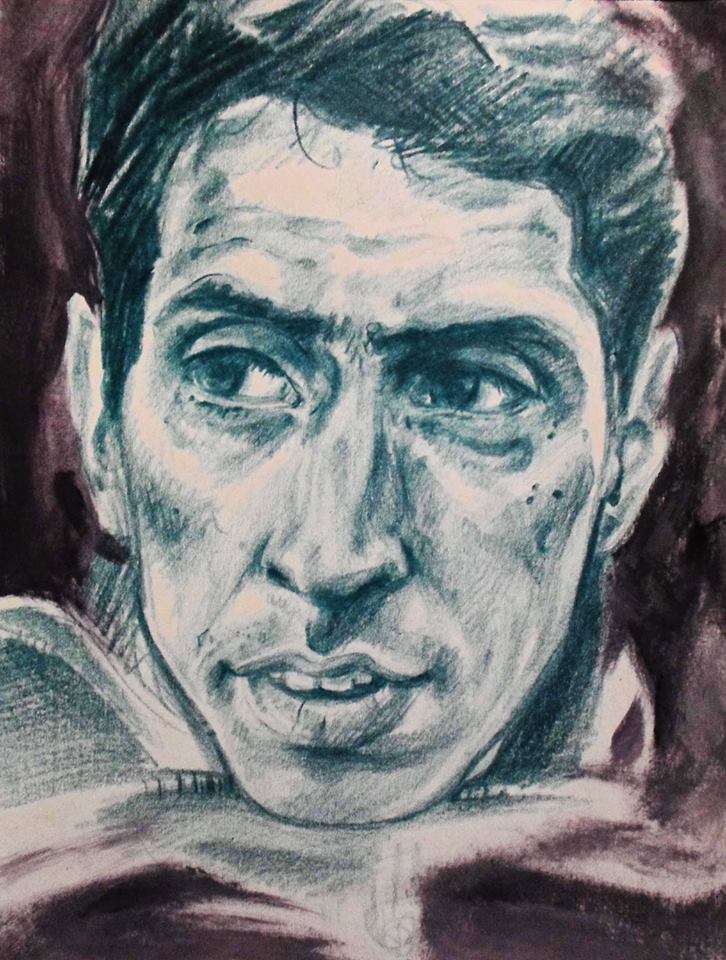por Milena Bertolino
Julio Balcazar (1984) nació
en Caracas (Venezuela), vivió en Caldas (Colombia) y actualmente reside en
Buenos Aires (Argentina). Ha publicado el libro de poesía Últimos Días de Robert O´Hara (2013), asimismo resultó ganador de numerosos concursos de
poesía en Colombia. En el terreno de la narrativa, escribió una novela negra, Los cautivos del fuerte apache (2012), que fue premiada por el
congreso colombiano de literatura Medellín negro y publicada. También, producto de
ser finalista del concurso español de relatos El fungible en 2007, su narración Clint Eastwood fue incluida en la antología del concurso editada en
2008.
Graduado
en Filosofía y letras, Balcázar he venido desarrollando desde hace seis años
variadas actividades docentes en distintas zonas de Colombia y en Buenos Aires
(Argentina) que incluyeron, por ejemplo, dar clases en un resguardo indígena
en el departamento de El Cauca (Colombia).
Julio Balcazar integra la antología de este Festival1.000 millones. Poesía en lengua española del siglo
XXI.
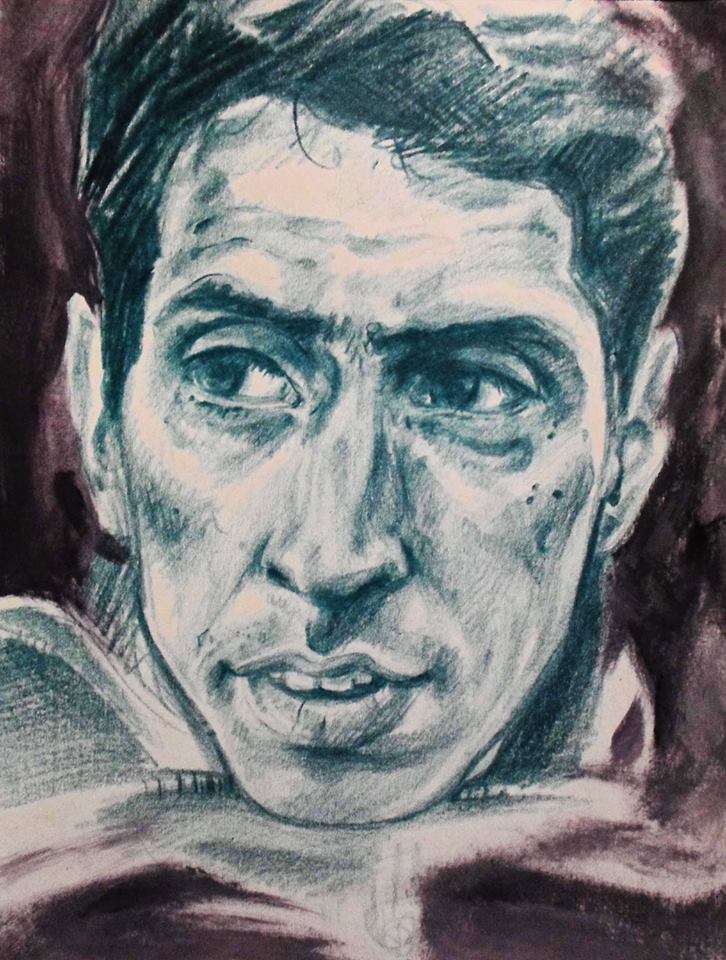 |
| Retrato de Julio Balcázar trazado por un amigo suyo. |
—¿Cuál consideras que es tu ars poética? ¿Hay algún texto tuyo o ajeno
que la defina?
— El cambalache de Disépolo, el collage melancólico o burlón al “Yo”
cartesiano, la falsedad de la memoria o de lo concreto, el queridísimo
Sísifo de Camus; el punk y la Ítaca de Cavafis, Joy Division, Richie Ray y
Bobby Cruz, Rubén Blades, Serrat, Groucho Marx, Chagall, Cezanne y
Placebo, Radiohead, los boleros, el son montuno, Leonard Cohen, Nick Cave, Bob
Dylan, una tonelada de Wes Anderson (los colores en sus películas son
hermosísimos), la contradicción y el error, el viaje, ola, tras ola, el
mar, siempre el mar, la música y el Nadaísmo de mi padre, sus malos consejos, su cariño, las historias interminables e indescifrables
de mi mamá, el sarcasmo de mi hermanita, las historias que contaba el
abuelo, las tías que me ayudaron a criar, mientras adivinaban el futuro y
los sueños, por supuesto Sabina, Cortázar, la música de las cantinas, los vallenatos,
lo otro: la literatura. (...) Tres poemas: Ítaca. de Constantino Cavafis /
Perorata, de Jaime Jaramillo Escobar / Do not go gentle into that good night, de Dylan Thomas. Una canción: “El
muerto vivo” (recomendada).


.jpg)
.jpg)







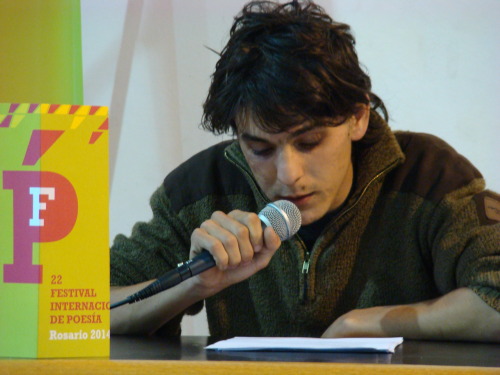







.jpg)